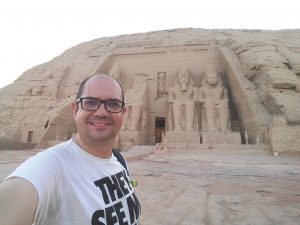Lino Mantecón y las Guerras Cántabras


La arqueología del norte de la Península Ibérica no puede entenderse sin el nombre de Lino Mantecón Callejo, investigador cántabro formado en la Universidad de Cantabria, licenciado en 1997 en Filosofía y Letras con especialidad en Prehistoria y Arqueología, y miembro del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cantabria, del que fue decano durante 7 años.
Con más de dos décadas de experiencia profesional, Mantecón ha dedicado su carrera a estudiar el poblamiento antiguo y medieval del norte de Hispania, con especial atención a tres campos en los que es referente: el mundo castreño de la Edad del Hierro que acabó sucumbiendo en el último gran conflicto de Roma en Hispania: las Guerras Cántabras; la minería romana, motor económico de la región durante la Antigüedad; y las vías que se implantaron en el territorio tras la conquista.
Ha participado y dirigido excavaciones en yacimientos tan emblemáticos como la Catedral de Santander, Las Rabas (Cervatos), El Pedrón o el castro de El Cincho (Santillana del Mar), donde en 2014 se descubrió un escudo de la Edad del Hierro —pieza excepcional hoy expuesta en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Su trabajo combina la investigación arqueológica, la gestión patrimonial y la divulgación, colaborando con instituciones como la Sociedad Regional de Cultura, el MUPAC y la Asociación Cultural Guerras Cántabras, de la que forma parte como asesor histórico.
Autor de estudios como “La minería romana en Cantabria” (Nivel Cero, 2000) y de trabajos sobre siderurgia antigua o fortificaciones medievales, Mantecón ha sabido tender un puente entre la ciencia y la sociedad, llevando la arqueología al terreno de la experiencia, la reflexión y la participación pública.
En esta entrevista para Viatorimperi.es, abordamos las dos dimensiones que definen su trayectoria:
- Arqueólogo, con su vocación, su día a día y su forma de entender el oficio
- Investigador y divulgador, dedicando gran parte de su vida a estudiar y dar a conocer el mundo romano en Cantabria, y las Guerras Cántabras, episodio clave en la historia de la Hispania romana y el norte peninsular y que tiene un enorme potencial para impulsar la economía y el turismo cultural y arqueológico de la región.
I. LINO MANTECÓN, EL ARQUEÓLOGO
1. Lino, has dedicado más de dos décadas a investigar el pasado de Cantabria. ¿Qué te llevó a convertir la arqueología en tu vida profesional y qué significa para ti trabajar sobre el territorio que te vio crecer?
La verdad es que la arqueología lleva formando parte de mi vida desde la infancia, pero tengo que decir que mi primera intención de estudios no fue la arqueología, sino la conservación y restauración de bienes arqueológicos. Sin embargo, suponía tener que trasladarme a Madrid donde se impartía la especialidad por aquellos años. La situación económica y familiar tampoco era favorable. Mi padre había fallecido dos años antes y mi familia regentaba un modesto bar restaurante en Treceño del cuál provenía el sustento, así que, tuve que decantarme por estudiar una carrera universitaria que no estuviera lejos de casa y que no fuera onerosa para la familia y que tuviera que ver con lo que me gustaba: la historia. La única opción fue desplazarme a Santander a cursar la licenciatura en Geografía e Historia, en la especialidad de Prehistoria y Arqueología, en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria.
Estudiar en Santander, a 50 km de mi casa, fue para mi complicado. Treceño es un pueblo de carretera del occidente de Cantabria de apenas 600 habitantes, sin apenas transporte público. Desplazarme a más de 50 km de mi domicilio hasta la facultad, tomando una combinación de coche, autobuses y trenes, me llevaba casi tres horas diarias de transporte. Tuve que compaginar los estudios con la colaboración en la economía familiar, así que cuando llegaba a casa había que ponerse a trabajar detrás de la barra de un bar. No fueron las mejores condiciones, pero se logró. Durante la carrera comencé a participar en cualquier excavación arqueológica a la que tenía oportunidad; no me perdí una. Eso me permitió adquirir una amplia experiencia sin terminar la carrera. También la colaboración con equipos y asociaciones fuera de la universidad (ACDPS, CAEAP, Grupo Arqueológico Attica…), me permitió tener una visión alternativa de la arqueología que me ayudó a decantarme por lo profesional.
Sobre la vocación arqueológica, pues me viene de familia. A mi padre le encantaba la historia y le gustaba coleccionar objetos etnográficos e históricos. Por las paredes del bar había colgados cascos de la Guerra Civil, bayonetas, trébedes, calderos de cobre, instrumentos de carpintería y un largo etcétera. Él halló casualmente una “espada romana” cuando extraían piedra junto a un antiguo camino llamado la Cambera de los Moros. La espada acabó en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, pero resultó ser una copia del siglo XIX. Recuerdo de adolescente ir a visitar la Cambera de los Moros junto al arqueólogo gaditano Francisco Sibón Olano “El Rubio”, de investigar las casonas antiguas de mi pueblo, de leer escritos, revistas y libros de historia, de meterme en cuevas, de explorar el campo en busca de restos del pasado, de coleccionar libros antiguos y de ampliar mi biblioteca. Entre todos los libros hubo uno que me influenció mucho: “Los Cántabros” de Joaquín González Echegaray. Todo ello empezó a sembrar en mi el interés por la arqueología. Eso sí, Indiana Jones, los Goonies y Asterix y Obelix también ayudaron.

Quien realmente abrió mi apetito por las investigaciones arqueológicas fue el insigne arqueólogo Ramón Bohigas Roldán. Era mi profesor de historia en el Instituto de Bachillerato de Cabezón de la Sal. Con él participé por primera vez en una intervención arqueológica. Fue en la ermita medieval de la Santa Cruz en Monte Corona, a la que siguió otra ermita tardorománica y necrópolis en San Pedro en Caviedes y otras más.
Tras terminar la carrera tenía claro que no quería dedicarme a la docencia, ni ponerme a elaborar una larga tesis, sino que tenía que ponerme a trabajar para abrirme un hueco como arqueólogo profesional. Por aquellos años empezaba a implantarse la arqueología de gestión y allí fui yo de cabeza. Profesión difícil y precaria que tuve que combinar con el trabajo de camarero en el restaurante de mi familia.
Trabajar en el territorio que me vio crecer ha supuesto adquirir una alta especialización. Cantabria es una autonomía pequeña y la investigación histórica ha estado muy centrada en el estudio de las cuevas, la prehistoria y el arte paleolítico. A mí me interesaban campos que tradicionalmente han estado relegados de la investigación histórica en Cantabria, como la protohistoria (el mundo de los Cántabros antes de Roma y el Bronce Final) y el mundo romano. Pero yo tenía un profundo interés por los métodos de producción y explotación de los recursos metálicos en la prehistoria reciente y el mundo romano. Campos que posteriormente amplié hacia el mundo de los caminos históricos y las fortificaciones medievales.

2. ¿Cómo es el día a día de un arqueólogo que combina excavaciones, investigación, redacción de informes, divulgación y gestión patrimonial? ¿Qué parte de ese proceso te resulta más estimulante o más compleja?
Pues no es fácil. Debo decir que pertenezco a ese complicado mundo de los profesionales autónomos que, como agravante, me dedico a una profesión con poca demanda como es la arqueología, con ingresos bastante bajos para la titulación que tenemos, con una tremenda carga burocrática pues estamos sujetos a un régimen muy estricto de autorizaciones administrativas para iniciar cualquier trabajo arqueológico. Es por ello que para poder sobrevivir toca diversificarse y buscar nuevos nichos de trabajo profesional relacionados con el mundo de la arqueología y la historia. Esto obliga a estar todo el día formándote, leyendo publicaciones arqueológicas y estar a la última en la tecnología aplicada a la arqueología. También estar atento a las redes sociales, pues hoy en día son una ventana abierta a las últimas novedades y noticias arqueológicas casi en tiempo real.
Quizás lo más gratificante para un arqueólogo es estar en el campo en el proceso de excavación, sacando el jugo histórico a cada yacimiento, darle vueltas a la interpretación y tener la satisfacción de que estás aportando Patrimonio Arqueológico a la sociedad y profundizando en su historia. Al final la arqueología, como ciencia auxiliar de la historia, va de eso: investigar en la historia, no sacar objetos antiguos enterrados como muchos creen.

3. ¿Cómo se hace hoy arqueología en Cantabria? ¿Qué herramientas, enfoques o metodologías consideras más determinantes para comprender e interpretar los yacimientos en la actualidad y en los próximos años?
Pues, aunque no te lo creas, cada vez hay menos arqueología de campo. Las intervenciones arqueológicas, como excavaciones, prospecciones y sondeos, se hacen casi exclusivamente desde la arqueología de gestión, asociadas a obras. La mayor parte de las investigaciones arqueológicas que se hacen hoy en día son estudios de laboratorio y gabinete, procesado de materiales depositados en los museos o estudios de arqueología espacial que se hacen desde un ordenador, sentado en una mesa. Aunque estos estudios de laboratorio y gabinete son necesarios, todavía tenemos muchísimas lagunas que no se conseguirán llenar sino es con más excavaciones y prospecciones en el campo. En Cantabria las excavaciones arqueológicas de investigación se pueden contar con los dedos de la mano.
En los últimos años, los avances arqueológicos y la crítica de las intervenciones antiguas, están llevando a replantearse muchos de los paradigmas históricos que antes se creían inamovibles. La arqueología, como ciencia, se cimenta muchas veces sobre postulados de barro que nacen a finales del siglo XIX o principios del XX con poca base científica y sobre ellos se han construido grandes teorías que se creían inamovibles que hoy se tambalean. Es necesario hacer una revisión de muchos postulados. Queda mucho por hacer. También hay que decir que ha habido muchos compañeros que han hecho trabajos muy buenos y eso ha permitido evolucionar mucho la investigación arqueológica.
Mirando al futuro creo que las nuevas tecnologías nos permitirán avanzar bastante en la investigación arqueológica. Por ejemplo, la geofísica permite ver el subsuelo sin excavar (algo impensable hace algunas décadas), los avances en la fotogrametría y en las tecnologías LIDAR facilitan bastante los trabajos de campo y la identificación de los yacimientos. La irrupción de la Inteligencia Artificial en la arqueología, aunque incipiente, está facilitando mucho los trabajos, como la interpretación y reconstrucción de epígrafes, entre otros.
Muchos museos están actualizándose digitalmente poniendo en línea todas sus piezas en repositorios online con lo cual nos facilita bastante su investigación. Las administraciones también se están sumando a la universalización de la información arqueológica poniendo en línea las cartas arqueológicas en SIG accesibles online, archivos históricos y cartográficos que facilitan enormemente la investigación. Creo que de aquí a una o dos décadas la arqueología será muy diferente a lo que hoy conocemos.

4. Eres un arqueólogo con una presencia constante en la divulgación, tanto en medios como en recreaciones históricas. ¿Qué importancia tiene para ti acercar la arqueología al público general y qué crees que debería hacerse para fortalecer ese vínculo entre ciencia y sociedad?
La difusión arqueológica es fundamental. De nada sirve excavar si luego no se difunden esos resultados. La mayoría de los arqueólogos publican los resultados de sus investigaciones en revistas de impacto, especialmente en el extranjero, que para leerlas debes pagar o suscribirte, no siendo accesibles para el común de los lectores. Así es imposible que la información arqueológica e histórica llegue a los ciudadanos. El Patrimonio Arqueológico y la Historia resultante de las investigaciones arqueológicas pertenece a la ciudadanía y ésta tiene derecho a estar informada sobre su pasado y herencia cultural. No lo olvidemos.
Por otro lado, hay que adecuar el lenguaje para todas las capacidades humanas. Cuando los arqueólogos e historiadores difundimos para el público en general, solemos hacerlo utilizando un lenguaje técnico que es poco entendible para la mayoría. Por ejemplo, todos los arqueólogos sabemos lo que es el calcolítico, pero para el común de los ciudadanos esto suena a chino, no saben lo que es. Es por eso que el nicho de la información al público en general esté siendo ocupada por aficionados a la historia con lenguajes y medios adaptados al gran público. Eso no es problema cuando esa difusión se hace de forma seria. El problema es cuando la información parte de aficionados con poco rigor, del cine de fantasía, de conspiranoicos, ufólogos, buscadores de tesoros, políticos o medios politizados, “cuñados” de la vida o mitólogos convencidos que dan una visión muy distorsionada de la realidad que la gente “se come con patatas”. Es cierto, que también hay bastantes divulgadores sin formación arqueológica que están haciendo una gran labor de comunicación, pero los arqueólogos casi nunca estamos en esa difusión para todos los públicos, salvo contadas excepciones.
Yo creo que la arqueología debe llegar a la sociedad a la que pertenece y más si esas investigaciones han sido sufragadas con dinero público. Es por ello que tenemos que jugar un papel más activo en la difusión al gran público. Las redes sociales e internet son una herramienta magnífica para lograrlo. También la difusión tradicional a través de los ciclos de conferencias orientados a explicar a la sociedad inmediata como son los avances en los yacimientos donde se intervienen, la publicación en revistas y libros de difusión, etc. En los últimos años se está implementando una actividad de éxito que consiste en abrir las excavaciones a las visitas del público para que puedan ver de primera mano cómo se hace la arqueología y contemplar los descubrimientos en directo.
También está la recreación histórica, que consiste en reconstruir lo más fielmente posible las culturas del pasado, con el objeto de “vivir la historia”. En España aún es una disciplina incipiente, pues aunque hay muchos y buenos grupos de recreación histórica, la mayor parte de lo que se hace tiene que ver con las llamadas fiestas históricas, que poco tiene que ver con la recreación, sino más bien con fiesta. Mi colega Javier Marcos y yo entramos, hace nueve años, en la Fiesta de Guerras Cántabras de los Corrales de Buelna como asesores. Nuestro objetivo era intentar reconvertir una fiesta en algo que se acercase más a la recreación o incluso a la evocación histórica. Todavía queda mucho por recorrer, pero hemos avanzado bastante. Ya hay muchas personas que están comenzando a recrear.
Después de casi 30 años dedicándome a la arqueología es la primera vez que veo que está creciendo el número de gente que se interesa por su historia y el Patrimonio en general gracias a las redes sociales, internet, revistas y publicaciones de divulgación. Pero sobre todo el turismo como una forma de descubrir la historia. Sin embargo, veo un creciente número de jóvenes que están cada día más desligados de sus orígenes y raíces, o de la historia en general. Es fundamental abrirnos a estas nuevas generaciones ya que serán ellas las encargadas de preservar lo que les hemos legado y para ello hay que adaptarse a los nuevos tiempos, usar su lenguaje y forma de relacionarse para poder inyectar la pasión por la historia, usando cualquier herramienta que haga saltar esa chispa.

5. ¿Qué esperas de la arqueología cántabra en los próximos años y qué papel te gustaría desempeñar en ese futuro?
Pues no le auguro un futuro prometedor, más bien todo lo contrario. Si miro atrás, desde que yo empecé con la arqueología en mis años de estudiante universitario, veo que la arqueología ha pegado un bajón tremendo. Las excavaciones de investigación se han reducido al mínimo, siendo el grueso de intervenciones estudios de arte rupestre, pequeños sondeos arqueológicos o intervenciones muy limitadas. Apenas hay excavaciones en extensión, especialmente de épocas de las cuales hay poquísima información. Por ejemplo, de la Edad del Hierro o la época romana.
A mi me gustaría jugar un papel activo en la excavación de un castro de la segunda Edad del Hierro con vistas a su puesta en valor y apertura al público. Cantabria, pese a que debe su nombre al pueblo de los Cántabros de la Edad del Hierro, no tenemos si un solo castro excavado en extensión suficiente como para conocer en detalle a este pueblo. Es realmente decepcionante. También en el estudio de otros campos en los que llevo investigando desde años, como son las vías de comunicación , la minería, los castillos y necrópolis medievales, y el mundo romano en general.

II. LAS GUERRAS CÁNTABRAS: HISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y FUTURO
BLOQUE I. DIMENSIÓN CIENTÍFICA E HISTÓRICA
6. Las Guerras Cántabras fueron uno de los episodios más complejos del final de la conquista romana de Hispania. Desde la arqueología, ¿qué sabemos hoy que no sabíamos hace veinte o treinta años? ¿Qué certezas y qué incógnitas siguen abiertas?
Pues ha sido revolucionario. Y todo se lo debemos a una persona: Eduardo Peralta Labrador. Antes de él no se conocía en Cantabria, ni en el norte de Hispania, ni un solo campamento de campaña romano. Gracias a él y sus colaboradores, hoy superan la treintena de campamentos y castellum romanos en el territorio de la antigua Cantabria, y cientos en todo el norte de la Hispania romana, y aumentan cada año. Todavía falta muchísimo por investigar, no solo en el descubrimiento de nuevos campamentos y asedios, sino en el estudio directo mediante excavaciones arqueológicas en extensión de dichos campamentos, campos de batalla, asedios y castillos de sometimiento.
El problema es que la administración pública, la única capaz de financiar y promover este tipo de costosas intervenciones arqueoógicas, ha sido incapaz de poner en marcha investigaciones dirigidas por expertos en la materia y la puesta en valor de este singular Patrimonio Cultural Arqueológico.
El disponer de restos materiales de la gran guerra de Augusto contra los pueblos del Norte de la Península Ibérica es una oportunidad que no entiendo como se ha dejado de lado. En otras partes del mundo con similares yacimientos bélicos romanos cuentan con museos específicos, sitios visitables y excavaciones en activo que atraen a multitud de turistas y entusiastas de la historia: Alesia en Francia, los muros de Adriano y Antonino en el norte de Inglaterra y Escocia, los campamentos de la Germania y Masada en Israel son algunos ejemplos de las posibilidades que ofrecen los restos arqueológicos de los grandes conflictos bélicos de la antigüedad, como lo fueron las Guerras Cántabras.
Como decía, también falta mucho por investigar. Aún desconocemos la ubicación exacta de los grandes asedios romanos sobre el pueblo de los cántabros. Aracillum, el episodio del Monte Medulio, o como se fraguó el proceso de bajada al llano ordenada por Agrippa al final de la Guerra, o incluso cómo se desarrolló la ordenación del territorio tras la guerra. Todavía no tenemos claro dónde estaban situadas las ciudades romanas creadas tras la guerra citadas por los autores clásicos, cómo eran y cómo se integraron los cántabros en ellas y mucho menos el papel de las diferentes tribus cántabras en el conflicto. Aún peor lo tenemos para el estudio de los propios cántabros, donde los tímidos avances de los últimos años nos están permitiendo, al menos, conocer parte de su panoplia. Falta muchísimo por hacer.

7. Has trabajado en enclaves como El Cincho, Monte Ornedo y Las Rabas. ¿Qué información clave aportan estos yacimientos sobre el desarrollo real del conflicto y sobre la presencia romana en el norte peninsular?
En todos esos yacimientos y otros más, se ha hecho en codirección, como en el caso del Cincho con Javier Marcos Martínez, o bajo la dirección de Pedro Ángel Fernández Vega en los otros dos. Las intervenciones en el sur de Cantabria, tanto en Monte Ornedo como en las Rabas, nos ha permitido documentar elementos que hasta la fecha estaban poco estudiados.
En el caso de Monte Ornedo se logró discernir el sistema defensivo y localizar un ataque al castro. Sobre éste se construyó un castellum con objeto de garantizar el sometimiento de los habitantes de la fortificación cántabra, mientras se destruían sus murallas y se realojaba a la población indígena en la nueva ciudad romana erigida a sus pies, en el llamado yacimiento de Camesa-Rebolledo. En las investigaciones realizadas sobre este castellum se logró documentar que los romanos levantaron en primer lugar fortificaciones de campaña con murallas de tierra y madera, que posteriormente fueron reforzadas con muros de piedra. Aquí se logró documentar la huella de un poste que formó parte de la empalizada, uno de los pocos que se han localizado en las fortificaciones romanas de campaña, así como un importante lote de material romano militar donde destaca un pugio.
En las Rabas, además de las huellas del ataque y asedio al castro fuimos capaces de sacar a la luz las murallas, que también habían sufrido el arrasamiento por parte de los invasores.
En El Cincho, pese a ser uno de los castros de mayor extensión de toda la Comunidad Autónoma, en la poca extensión que pudimos excavar, no evidenciamos huellas del conflicto de conquista de Augusto, si bien es cierto, que dada la cercanía con el Portus Bledium romano, punto final de la vía romana que conectaba con la meseta, este castro debió jugar un papel estratégico. Es curioso, en la gran mayoría de los castros de los Cántabros (salvo contadas excepciones), los restos arqueológicos son muy parcos en materiales y estructuras arqueológicas y solo se pueden sacar conclusiones de entidad cuando se excavan grandes superficies de yacimiento.

8. ¿Qué yacimiento vinculado a las Guerras Cántabras crees que merece más atención y en cuál te gustaría poder tener un papel más activo, si aún no lo tienes?
Pues son unos cuantos. Pero creo que el castro de Las Rabas merece un estudio en profundidad, pues estoy convencido (de corazón, que no de razón aún) que es el Aracillum citado por Floro y Orosio, donde los cántabros resistieron por un tiempo el embate de las legiones romanas. También el Cildá palentino y el Cildá de la Sierra del Escudo en Cantabria. En los últimos años se está profundizando en el estudio de los campamentos lebaniegos, el mítico Monte Vindio, donde espero que logren seguir investigando. Si me das a elegir uno para tener un papel más activo creo en el Cildá palentino podría aportar nuevos enfoques e hipótesis.

9. Los poblados indígenas y los campamentos romanos son los dos grandes escenarios arqueológicos de las Guerras Cántabras. ¿Qué vestigios conservamos hoy de esos lugares y cómo ayudan a entender la dimensión real del conflicto en el territorio?
Como te decía anteriormente hay un buen número de ambos, pero desgraciadamente las excavaciones arqueológicas han sido muy limitadas. Solo se han hecho sondeos, topografías, prospecciones, arqueología espacial y teledetección. Pero no ha habido excavaciones en extensión, abarcando grandes áreas de los castros o campamentos. Las excavaciones en extensión permiten conocer los yacimientos con gran detalle, vislumbrar el urbanismo, la estructura interna, tener más volumen de material arqueológico y obtener muestras para realizar estudios especializados en laboratorios, etc. Esta ausencia es un hándicap para la investigación de este periodo.
Si comparamos las intervenciones que se han realizado en las comunidades autónomas vecinas (País Vasco, Castilla y León y Asturias), hay un buen número de castros y poblados excavados en extensión. Aquí en Cantabria ninguno. Es cierto que los campamentos romanos situados en Cantabria han tenido una mayor atención, tras los años heroicos de las intervenciones arqueológicas realizadas por Eduardo Peralta, pero hoy en día está todo más que parado.
Eso sí, lo que conocemos evidencia que no fue una guerra cualquiera pues participaron en la contienda contra cántabros y astures, un mínimo de nueve o diez legiones, además de parte de la guardia pretoriana, según Eduardo Peralta. Una guerra complicada, de montaña, en una orografía que en nada beneficiaba a las legiones romanas acostumbradas a ganar batallas en formación en terrenos llanos. Y una guerra larga, que comenzó allá por el 29 a.C. con las campañas previas de Statilio Tauro, Calvisio Salvino y Sexto Apuleyo, donde el propio Augusto se persona a dirigir la contienda en el 26 y 25 a.C., hasta el gran escarmiento realizado por el general Agripa y Publio Silio Nerva en el 19 a.C., e incluso con rebeliones posteriores. Eso explica el alto número de campamentos de campaña localizados hasta la fecha, número que debió ser mucho mayor, a sabiendas que éstos son los que conservamos y que un buen número se han perdido. Probablemente un sinnúmero de castros Cántabros tendrán huellas de asedios y ataques romanos pero, como decía al principio, pocos son lo que han conocido excavaciones (Espina del Gallego, La Loma, el Dulla, Las Rabas, Bernorio y Ornedo).

BLOQUE II. DIMENSIÓN PATRIMONIAL Y TERRITORIAL
10. El territorio de las Guerras Cántabras abarca Cantabria, Palencia, Asturias y León. Desde tu experiencia, ¿qué lugares consideras esenciales para comprender este episodio y cómo podrían articularse en una red arqueológica o cultural coherente?
Desde luego que los campamentos dispuestos en la línea de cumbres de la Sierra del Escudo es un conjunto excepcional que permite comprender este episodio de conquista basado en el control de las alturas y en la maniobra de pinza, que permitió la victoria romana en el 25 a.C.: las legiones entrando desde el sur y un contingente desde la retaguardia por el norte que había desembarcado en la bahía de Santander que han legado un buen número de campamentos.
Pero hay casos particulares de inusitada importancia como es el asedio del castro de la Loma en Santibañez de la Peña que conserva muy bien tanto el poblado indígena, como los campamentos romanos del cerco y las huellas materiales del asalto al castro. Un conjunto que bien merecía su propio museo de sitio.
Un caso similar sería el oppidum de Monte Bernorio en Pomar de Valdivia, con su castellum bien conservado y las estructuras del castro. O incluso el castro de Monte Ornedo en Valdeolea que viene muy bien para explicar un caso de asalto a la fortificación, la instalación de un castellum de control y la posterior bajada al llano a la nueva población romana de Camesa-Rebolledo. Aquí se constata la medida que instauró Agrippa tras la última guerra para evitar la re-fortificación de los castros y facilitar la romanización de los rebeldes.

11. Si pudieras diseñar un proyecto integral para poner en valor las Guerras Cántabras como eje de turismo cultural y arqueológico, ¿por dónde empezarías? ¿Qué prioridades marcarías en el corto y en el largo plazo?
Es fundamental seguir investigando y excavando. Aún quedan muchas lagunas por llenar, pero con lo que tenemos se puede iniciar un proyecto de puesta en valor. Antes apuntábamos a tres casos donde podrían implementarse visitas a los yacimientos, pero caben otras posibilidades. Por toda Europa hay recreaciones históricas de estructuras como poblados, fortificaciones e incluso formas de vida que están tendiendo bastante éxito. Es lo que se denomina las colecciones museográficas, las museografías vivas y los parques arqueológicos. Lo ideal sería colocar estas recreaciones muy cerca de los yacimientos lo que formaría una oferta turística y cultural redonda.
Hay modelos de éxito como es Colección Museográfica de Gilena en Sevilla, el MuséoParc de Alésia (Francia) o la granja de Butser en el Parque Nacional de South Downs (Sudeste de Inglaterra). Son espacios de recreación histórica, yacimientos y/o museos donde te puedes encontrar personas ataviadas con indumentarias de rigurosa época, donde se realizan visitas teatralizadas, representación de los medios de producción como huertos, granjas, telares, etc., talleres didácticos infantiles y donde hay un equipamiento hostelero (restaurantes con comida de época, alojamientos tematizados, tiendas, etc.). Todo ello permite una inmersión en la historia de una manera didáctica que complementa muy bien a los yacimientos.
Aquí en Cantabria se ha intentado en el Poblado Cántabro de Cabezón de la Sal y en el de Argüeso con resultados desiguales. Ambos proyectos adolecen de proyecto museológico, museográfico y de gestión moderno, y sobre todo de inversión sostenida en el tiempo para el mantenimiento, así como de la existencia de un yacimiento cercano relacionado con su temática. El montaje y equipamiento de estos sitios exige un alto grado de especialización y la intervención de muchos artesanos de oficios ya perdidos. Y por supuesto no son baratos.
Para desarrollar un proyecto de esta magnitud convendría, en primer lugar, excavar y adecuar alguno de los yacimientos antes reseñados, algo que llevaría varios años. Sería necesario formar equipos multidisciplinares y sobre todo, la redacción de un proyecto museológico y museográfico ambicioso.

12. Para quienes desean descubrir sobre el terreno la historia de las Guerras Cántabras, ¿qué recomiendas hoy? ¿Qué itinerario o conjunto de lugares consideras imprescindibles para comprenderlas y sentirlas?
No hay ningún yacimiento adecuado para la visita, a lo sumo algún cartel o panel que ayuda a la interpretación de los restos que se ven o de las excavaciones realizadas. Pero si tendría que recomendar algún sitio donde se pueden ver las estructuras más claras de ambos contendientes serían los emplazamientos del asedio de La Loma, Ornedo y Monte Bernorio. En ambos, las estructuras excavadas y la entidad de los restos emergentes, como son las murallas de los castros o los lomos de las empalizadas de los campamentos romanos, permiten hacerse una idea de cómo se desarrollaron las Guerras Cántabras.

BLOQUE III. DIMENSIÓN MUSEOGRÁFICA, SOCIAL Y EMOCIONAL
13. El nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria abrirá en 2026 con un enfoque renovado. ¿Qué papel crees que debería tener en él la sección dedicada a las Guerras Cántabras? ¿Cómo imaginas la forma ideal de presentarlas al público dentro del discurso expositivo del museo?
Desconozco el plan museográfico del futuro MUPAC y sus criterios expositivos, pero debo decir que la actual exposición sobre esta época en el actual Museo está muy bien aunque un poco pequeña por las limitaciones de espacio. En el futuro museo debería ser mayor el espacio destinado a este episodio histórico por la significación e impacto que tuvo para la historia de la Península Ibérica.
El problema que tiene explicar este episodio con las piezas disponibles, es que son pocas y de pequeño tamaño. Hablamos de tachuelas de caliga, clavijas de tienda de campaña, monedas, un pugio y algunos proyectiles. Eso implica hacer uso de los recursos museográficos para poder contextualizarlo. Las maquetas, maniquíes ataviados, dioramas y las nuevas tecnologías ayudan mucho a hacer atractivo este tema. Sin olvidar marcar las fases previas y anteriores para poder comprender el conflicto.
14. Eres también asesor histórico de la Fiesta de las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna. ¿Qué aportan las recreaciones históricas a la divulgación del pasado y cómo pueden convivir con el rigor científico sin perder su valor educativo y cultural?
Sí, soy asesor junto a mi colega Javier Marcos. Debo decir que la Fiesta de las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna no es exactamente recreación histórica, sino que se acerca más a lo que llamamos evocación histórica. Aquí hay casi 2000 personas que participan de diferentes formas. Hay algunos que se implican muchísimo llegando a hacer recreación histórica de calidad, si bien otros están más por la fiesta sin importarles recrear.
Lo más atrayente de la Fiesta son las obras teatrales dirigidas por Anabel Díez, representadas por actores no profesionales que escenifican batallas, discursos y arengas que ayudan a acercarse a este episodio histórico de una manera lúdica y espectacular.
La fiesta está, además, acompañada de eventos culturales como es el ciclo de conferencias que organizamos sobre los avances y progresos que se realizan en la investigación de las Guerras Cántabras y su época, que se ha convertido en todo un referente. También los talleres didácticos infantiles tematizados ayudan a los más jóvenes a acercase a la historia.
Por otro lado, estamos implementando varios microeventos de recreación histórica dentro de la fiesta que están teniendo buena acogida por el público, como son la recreación de telares de tablillas y sprang, celebración del sacramentum legionario, etc. Los eventos de recreación histórica y las fiestas de evocación histórica son maneras de poder acercarse a la historia de una forma divertida y amena que gana adeptos cada año.

15. Y para cerrar: cuando recorres los paisajes donde se libraron las Guerras Cántabras, ¿qué sientes al pensar que bajo esos terrenos aún late una historia que tú mismo has ayudado a desvelar?
Pues es un sentimiento agridulce. Ver tanto potencial histórico, abandonado la mayoría de las veces, al que te gustaría hincarle el diente. Saber que ahí abajo está la respuesta a las muchas incógnitas que aún quedan por desvelar.
A un arqueólogo le es fácil reconstruir mentalmente estos campos de batalla. Hace unos días recorrí el estrecho camino que separa el macro campamento romano de Cildá del castro de la Espina del Gallego, y me imaginaba caminando rodeado de legionarios dispuestos a dar la batalla en un escenario bélico que cambiaría la historia de occidente.

Parbayón (Cantabria), Octubre 2025.